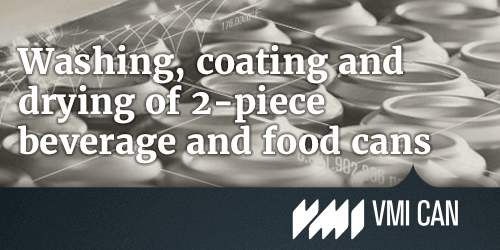Pocas campañas de marketing han tenido tanto impacto como la de imprimir nombres propios en un envase cotidiano. Las latas personalizadas se transformaron en algo más que un simple recipiente: pasaron a ser objetos con valor sentimental, deseados para coleccionar, regalar o exhibir en redes sociales.
Lo que antes era un gesto trivial —abrir un refresco— se convirtió para muchos en un acto de identidad instantánea. El éxito de la iniciativa radica en el componente emocional. Encontrar el propio nombre en una estantería del supermercado genera en el consumidor una sensación de reconocimiento personal, como si la marca hubiese pensado directamente en él.
Aunque el producto conserve el mismo sabor de siempre, la etiqueta con letras familiares añade complicidad y crea la ilusión de exclusividad masiva, lo que se tradujo en millones de ventas.
El fenómeno demuestra que lo personalizado vende. Ver un nombre, un apodo o el de un ser querido en un objeto tan común como una lata convierte lo ordinario en experiencia: una conversación, una foto compartida o un recuerdo guardado en la nevera. Una fórmula que evidencia cómo el marketing emocional es capaz de reinventar lo más básico.
La estrategia fue desarrollada en 2012 por un equipo en el que participó el diseñador gráfico Pedro Carter, con más de una década de trayectoria, según recoge su perfil en LinkedIn. El objetivo era ofrecer a cada consumidor la sensación de tener un souvenir único, comparable a los clásicos llaveros con nombre propio. Esa conexión emocional transformó la campaña en un fenómeno global y el producto en un artículo coleccionable de gran demanda.